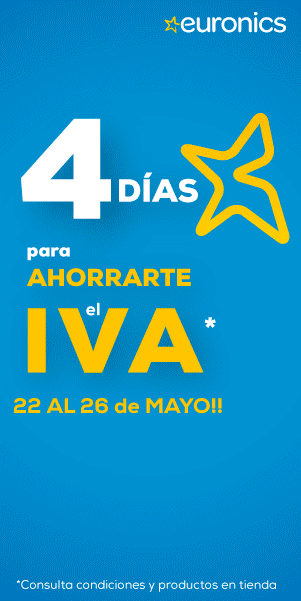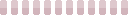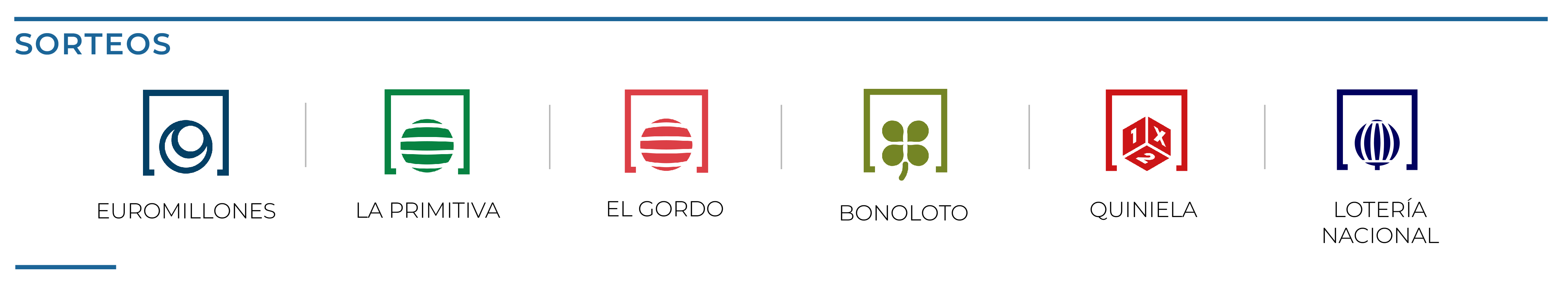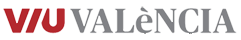Manuel Pérez Alonso, catedrático de Genética de la Universitat de València. FOTO VICENTE RUPÉREZ
Manuel Pérez Alonso, catedrático de Genética de la Universitat de València. FOTO VICENTE RUPÉREZEl científico chino He Jiankui ha anunciado que ha alterado un gen en los embriones de unas gemelas antes de implantarlos en el útero de la madre para hacerlos resistentes a una posible infección de VIH en el futuro. Sin más datos que puedan corroborar esta alteración genética que “es un experimento temerario que puede hacer que estas niñas nazcan con un problema grave, añadido e inesperado”. Lo explica Manuel Pérez Alonso, catedrático de Genética de la Universitat de València. “El genoma no es el camino para blindarnos ante el VIH”.
Sí podemos heredar hasta 8.000 patologías diferentes. Por medio de la fecundación in vitro, es posible romper la transmisión, sin recurrir a las controvertidas alteraciones genéticas, en los cánceres de mama y melanoma hereditarios, las enfermedades raras como la distrofia muscular, la hemofilia e incluso el SIDA si uno de los padres está infectado. Sin embargo, no estamos preparados para actuar desde los genes contra el Parkinson, el Alzheimer, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. Por tanto, si hay antecedentes familiares en padres y abuelos, “no hay que estresarse porque el riesgo es prácticamente el mismo que el de otra persona”.
Un científico chino acaba de anunciar que ha creado los primeros bebés genéticamente modificados para que blindarse frente al VIH en el futuro ¿Se puede hacer una alteración genética para evitar la transmisión de enfermedades?
La Ciencia no está preparada para hacer con seguridad una alteración genética sobre una persona como la que se ha llevado a cabo en una universidad china. Si efectivamente la han hecho, porque no disponemos de mucha información, es un experimento temerario que puede hacer que estas niñas nazcan con un problema grave, añadido e inesperado.
¿A qué problemas nos referimos?
Es una técnica que se emplea en investigación en laboratorios que no conduce en ningún caso al nacimiento de una persona modificada en sus genes. Pero cuando se aplica en un embrión humano, puede producirse no sólo el cambio que deseamos sino otros imprevistos fuera de la diana deseada y que afecten a cualquiera de nuestros genes. Podría producir algún tipo de cáncer en el futuro.
Por tanto, el SIDA no se evita mediante el genoma.
Lo que este hombre dice que ha hecho, que no está claro que lo haya hecho o no, ha sido modificar un gen de modo que si fuera verdad, provocaría una protección para evitar la infección por SIDA. Lo que pasa es que no está permitido y parece una aberración. Nadie en su sano juicio en la comunidad científica reconoce que sea sensato. Modificar el genoma tiene tantos riesgos que el consenso es que no se debe hacer.
Ahora bien, si uno de los padres está infectado, ¿se puede impedir la transmisión?
Si uno de ellos está infectado por el SIDA, puede tener un hijo libre de la enfermedad a través de una especie de lavado de los gametos, como una desinfección en un tratamiento de reproducción asistida.
¿Heredamos las enfermedades?
Muchas veces heredamos un riesgo altísimo de padecer varios miles de patologías. Hay catalogadas aproximadamente 8.000.
¿La herencia se puede limitar?
Sí que existe tecnología legal y éticamente aceptada que permite evitar que un embrión reciba de sus padres una mutación que le provoque una patología. No tiene nada que ver con la tan controvertida medida de la que hemos hablado y es una selección genética de embriones. La fecundación in vitro es una técnica necesaria para evitar esta transmisión. Es el único camino para evitar enfermedades. Podemos obtener un número de embriones relativamente grande que se pueden diagnosticar antes de la implantación en la madre y después, vemos cuál de ellos no tiene la mutación y entonces transferimos el embrión sano. De esta forma, rompemos la cadena de transmisión sin recurrir a la manipulación genética.
¿En qué enfermedades es más exitoso?
Las relacionadas con el cáncer hereditario, como el de mama y el melanoma, y las enfermedades raras. Hay varias sociedades científicas de todo el mundo que recopilan los casos y hablamos de decenas de miles de éxito.
¿Y el Parkinson?
Es una enfermedad con una carga genética importante lo que no significa que tenga también componentes ambientales. Lo complejo es que en primer lugar hay factores aún por determinar y también que no está producida por una mutación en un solo gen sino que numerosos mutan de forma simultánea y todavía no se conocen. ¿Podemos decir que es una enfermedad genética? Sí pero no únicamente genética. Sin embargo, no estamos preparados para dar la relación exhaustiva porque es una patología compleja a diferencia de, por ejemplo, la distrofia muscular, el cáncer de mama o el melanoma hereditarios o la hemofilia que están ligados a pocos genes. En el Parkinson hay más de una docena de genes y todas estas varientes impiden que podamos tener un patrón hereditario claro.
Lo mismo sucede con el Alzheimer…
Exactamente igual. Hablamos de numerosos genes. Podemos decir taxativamente que hay parámetros también ambientales.
¿Qué hacer si tenemos antecedentes familiares?
Hablamos de antecedentes cuando estas patologías se han dado en padres y/o abuelos. En este momento, no se puede hacer nada diferente a una persona cuyos ascendientes no lo hayan sufrido. Lo primero que deberían hacer es no estresarse porque la herencia es tan compleja que no implica que lo vaya a sufrir cualquiera de sus hijos. Es una cuestión aleatoria por lo que su riesgo es prácticamente el mismo que el de otra persona.
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en España, ¿esposible cercarlas desde la genética?
Estamos igual. El estado de desarrollo es incipiente. Pasa lo mismo con la hipertensión, la depresión, la esquizofrenia, la diabetes… El próximo avance será abordar estas enfermedades con bases complejas y extraordinariamente difíciles de estudiar. Resulta más fácil con las enfermedades raras que ya están catalogadas. Pero no soy excesivamente optimista respecto al futuro por la escasísima inversión en investigación en España y da igual quién gobierne. La situación en las comunidades autónomas, en todas, es igual de insatisfactoria.
 Manuel Pérez Alonso, catedrático de Genética de la Universitat de València. FOTO VICENTE RUPÉREZ
Manuel Pérez Alonso, catedrático de Genética de la Universitat de València. FOTO VICENTE RUPÉREZComparte la noticia
Categorías de la noticia